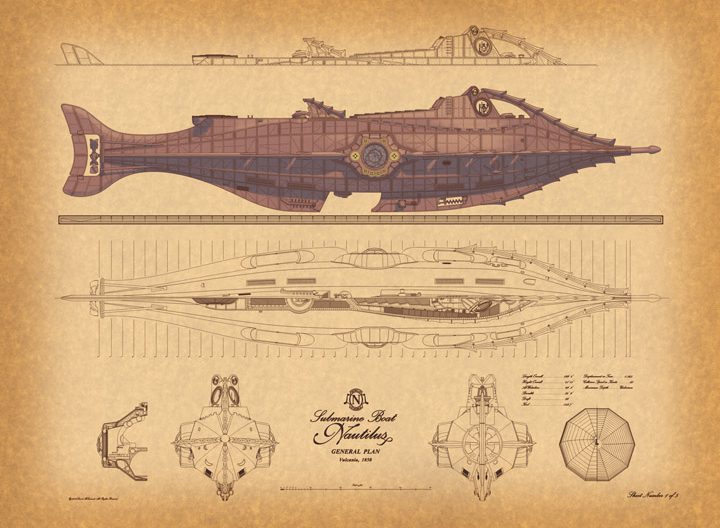El «Café de Adréanne» acababa de abrir sus puertas y sus ventanas recibían los dardos de la lluvia con un cierto ritmo, como si quisieran componer una canción. El chaval de once años demostraba su contrariedad rechazando el tazón de chocolate caliente al tiempo que desviaba su mirada hacia el ventanal, mirando despechado al infinito. El puerto de Saint-Nazaire cobraba vida lentamente por culpa del temporal, pero el capitán, con una pepita de oro que valía como treinta jornales, no tardó en convencer a un estibador para que fuera hasta Nantes a avisar a la familia del muchacho.

—No quiero volver a casa —rezongó el chico—. Quiero volver al mar con usted.
—¡A ver muchacho! Por lo que me cuentas tu familia es de dinero, te quieren y tienes todo lo que puedes desear. Entonces, ¿por qué te escapaste para ser grumete en barcos de mala muerte? Es que no lo entiendo.
—Pues para ser marino y tener aventuras. ¿Por qué si no? Y su barco no es de mala muerte.
Alterado, el chico sorbió mecánicamente un trago de chocolate que le reconfortó.
—Mira Julio —dijo el capitán—, fue una puñetera casualidad que te escondieras en el bote de mis hombres y que la tormenta nos impidiera devolverte a tierra. Has estado dos meses y medio con nosotros, has visto mucho más de lo que el resto del mundo conoce y has dado la vuelta al mundo. Ahora te toca irte a casa y estudiar, aprender todo lo que puedas y ser un hombre de provecho, un abogado importante como tu padre y todo eso.
—No quiero, no me da la gana. Odio ser abogado y quiero aprender con usted, capitán. En ningún lugar del mundo se puede aprender más que navegando con usted.

— ¡A ver! —dijo el capitán enfadado—. Tú ahora te quedas aquí hasta que vengan a buscarte, mientras yo vuelvo a mi mundo. Cada persona tiene su lugar, y Nantes es el tuyo por ahora. ¡Ah! Y acuérdate de que si cuentas tu aventura te tomarán por loco, y eso nunca conviene — El capitán se levantó, había amainado el temporal y algún familiar del chico no tardaría en llegar.
— ¡No! —Gritó Julio—. ¡Quiero irme con usted y hacer otras veinte mil leguas!
El capitán rió con ganas mientras pagaba— veinte mil leguas. ¡Ja, ja ,ja! No hemos hecho más de nueve mil. ¡Qué imaginación!
Cuando llegó el padre de Julio, este miraba dentro de una bolsa la enorme y amojamada ventosa del calamar gigante que el capitán Nemo había tenido que matar cerca de la Polinesia.